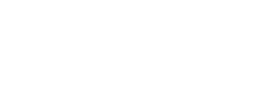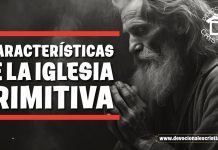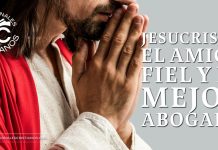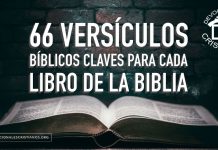LÍBANO Significado Bíblico
¿Qué Es LÍBANO En La Biblia?
Nombre geográfico que significa “blanco” o quizás “monte blanco”. Pequeño país en el extremo oriental del Mar Mediterráneo y occidental de Asia. Durante mucho tiempo fue centro mundial de transporte y comercio. El nombre propio significa literalmente “Blanco” (monte), que probablemente derive del Monte Hermón que está cubierto de nieve, también conocido como Sirión (Sal 29:6). El Hermón con frecuencia está cubierto de nieve y su cima blanca ofrece una vista majestuosa. Las nieves eternas de este cerro contrastan con la inconstancia y la apostasía de Israel (Jer 18:1-23).
A lo largo de su costa mediterránea se extienden playas de arena. En el interior se elevan montañas escarpadas. El país está dominado por dos crestas de montañas, los Montes Líbano y Antilíbano. Ambas cadenas corren paralelas a la costa. La del Líbano se extiende unos 170 km (105 millas) a lo largo de la costa, desde la moderna Trípoli al norte hasta Tiro al sur.
Las cadenas montañosas tienen unos 1550 m (6230 pies) de altura. Algunos picos alcanzan una altura de más de 3300 m (11.000 pies); el más elevado es el-Qurnat el-Sawda. Entre las partes más elevadas de la cadena aparecen valles y barrancos.
El Valle Santo, que recoge agua del Monte de los Cedros, es uno de los más importantes. En esta región los maronitas hallaron refugio al comienzo de su historia. Este valle ha continuado siendo importante a través de las épocas. Ain Qadisha (Manantial del Valle Santo) es muy venerado. Desemboca en el centro de un bosque de cedros y al costado de una montaña cerca de Bsherrih. Otro valle famoso es el de Adonis, a través del cual fluye el río del mismo nombre y donde tiene lugar el peregrinaje de Adonis durante la primavera. Ver Dioses paganos.
En la Biblia, al Líbano se lo menciona en diversos aspectos. En el AT se lo presenta con frecuencia y en sentido general como límite norte de Palestina (Jos 1:4), que la divide de Fenicia y Siria. Su imponente rugir era emblema de fuerza y solidaridad natural, por lo tanto, un contraste poético perfecto de la majestad de Dios revelada en un trueno tan poderoso que “hizo saltar como becerros; al Líbano…” (Sal 29:6). Era una tierra famosa por su exuberancia, y notoria por sus bosques magníficos (Isa 60:13), en especial “los cedros del Líbano” (Jue 9:15; Isa 2:13). Para los palestinos, que carecían de árboles, dichos cedros simbolizaban lo máximo en riqueza y belleza natural. El salmista denomina a estos antiguos y hermosos cedros “los árboles de Jehová […] que él plantó” (Sal 104:16). Se dice que algunos de los cedros que aún quedan en el Líbano tienen, por lo menos, 2500 años. Comparten con las famosas secuoyas de California la particularidad de ser las cosas vivientes más antiguas de la tierra.
Los cedros, al igual que otras maderas del Líbano, se utilizaron mucho en la construcción del palacio de David y en el templo y edificios del palacio de Salomón (1Re 5:10-18; 1Re 7:2). También se utilizó cedro para la construcción del segundo templo, el templo de Zorobabel (Esd 3:7).
Los bosques del Líbano han sido víctimas de la codicia e irresponsabilidad del hombre. Egipto y Mesopotamia los explotaban mucho antes de los tiempos bíblicos, y estos bosques continuaron proveyendo madera preciosa hasta bien entrada la era romana. Bajo el Imperio Otomano (1516 d.C.), el bosque desapareció casi por completo. En la actualidad han desaparecido casi todos. Los olivos también desempeñaron un papel importante en épocas antiguas y aún se cultivan.
Tiro, a la que están dedicados Eze 27:1-36; Eze 28:1-26, fue una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. Junto con el viejo puerto de Sidón, constituyó uno de los centros de la civilización fenicia. Ver Fenicia.
Muchas potencias controlaron las ciudades estado fenicias. En orden de gobierno se incluyen los egipcios, los hititas, los asirios, los babilonios y los persas. En el 332 a.C., Alejando Magno conquistó el Líbano. La región estuvo bajo el control del Imperio Romano hasta el 64 a.C.
Philip Lee